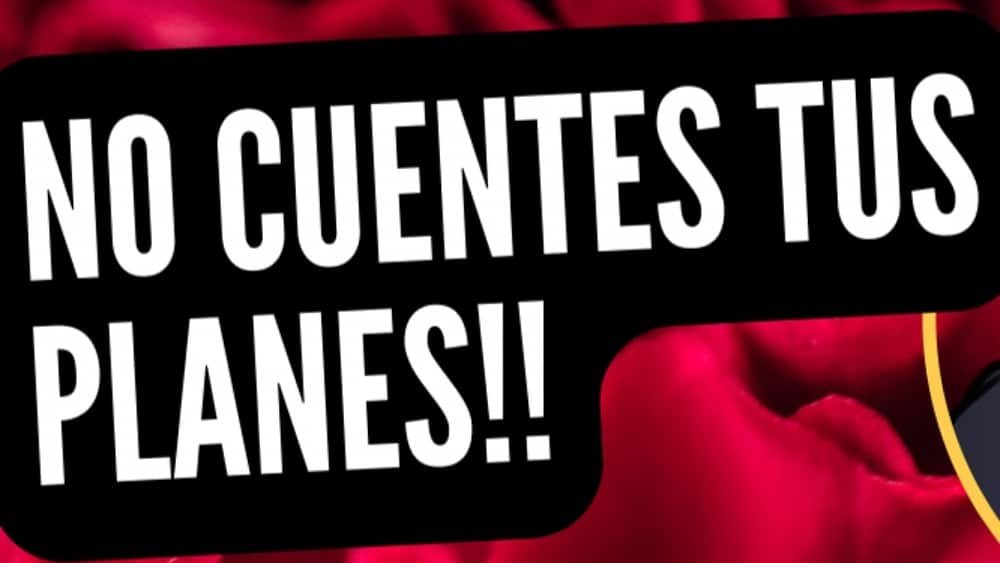
Por: Josman Espinosa Gómez
Vivimos en una época en la que compartir se ha vuelto parte esencial de la vida cotidiana. Las redes sociales han normalizado la exposición constante de nuestras ideas, logros, metas y emociones. Contamos lo que estamos pensando, lo que queremos lograr, lo que estamos trabajando, y hasta lo que todavía no comenzamos. Parece que si no lo compartimos, no existe. Sin embargo, desde la psicología, esta necesidad de contar todo lo que planeamos tiene implicaciones profundas en el bienestar emocional, la motivación y la autoestima.
Esta columna propone una reflexión científica y humanista sobre por qué es importante aprender a guardar algunos de nuestros planes en silencio. Lejos de promover el secretismo o la desconfianza, se trata de entender que hay procesos internos que merecen ser protegidos mientras maduran, que la validación externa puede interferir con el crecimiento personal, y que el silencio puede convertirse en un poderoso aliado psicológico. Analizaremos cómo funciona este fenómeno, qué riesgos implica compartir demasiado y qué beneficios tiene reservarnos ciertas metas, incluso frente a personas de confianza.
1. El valor psicológico del silencio interno
Desde la psicología cognitiva y la neurociencia, sabemos que el cerebro procesa los planes futuros como si en parte ya estuvieran ocurriendo. Visualizar una meta y hablar de ella activa circuitos neuronales similares a los de la acción. Esta capacidad de anticipación es útil para planificar, pero también puede hacernos sentir una falsa sensación de logro si hablamos demasiado de lo que *vamos a hacer*.
Cuando contamos un plan en voz alta, especialmente si recibimos reacciones positivas, el cerebro puede liberar dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la recompensa. Esto genera una especie de satisfacción anticipada, lo que reduce la urgencia de pasar a la acción real. En otras palabras, al hablar de nuestros planes obtenemos parte de la gratificación que normalmente vendría después de lograrlos, y eso puede disminuir nuestra motivación.
Además, el silencio tiene una función psicológica de contención. Guardar una meta para uno mismo permite que esta se fortalezca sin distracciones, sin juicios ajenos, sin comparaciones innecesarias. Es un proceso parecido al de una semilla que necesita oscuridad, tierra fértil y tiempo antes de brotar. Hablar demasiado pronto puede exponer esa semilla a vientos que no está lista para resistir.
2. El riesgo de la exposición prematura
Contar un plan antes de haberlo trabajado lo suficiente puede tener efectos contraproducentes. Uno de ellos es la presión externa. Cuando muchas personas saben lo que planeamos, comenzamos a sentirnos observados, evaluados o cuestionados. Esto puede transformar una meta personal en una fuente de ansiedad.
Desde la psicología social, se ha estudiado el concepto de “autoexposición” y su relación con la ansiedad de desempeño. Compartir nuestras intenciones crea una expectativa pública que, en lugar de motivarnos, puede generar miedo a fracasar frente a otros. De pronto, el plan deja de ser un camino interno y se convierte en un espectáculo que sentimos la obligación de cumplir, incluso si las circunstancias cambian o si ya no estamos seguros de esa meta.
Otra consecuencia común es que las opiniones ajenas, incluso bienintencionadas, pueden desestabilizar nuestros proyectos. Las personas proyectan sus propias inseguridades, dudas o experiencias sobre lo que escuchan. Frases como “¿Estás seguro?”, “Eso es muy difícil”, o “¿No crees que es arriesgado?” pueden sembrar dudas donde antes había claridad. Si la idea todavía está en proceso de maduración, puede perder fuerza ante esas interferencias externas.
3. El sentido de la privacidad emocional
El acto de no contar todo no es necesariamente una señal de desconfianza, sino una manifestación de respeto hacia nuestros propios procesos. Desde la psicología humanista, Carl Rogers hablaba de la importancia de la autenticidad y del crecimiento interno guiado por el propio sentido de valía. En ese contexto, la privacidad emocional es un terreno fértil para la autenticidad: nos permite distinguir entre lo que realmente queremos y lo que creemos que otros esperan de nosotros.
Guardar ciertos planes también es una manera de preservar la energía emocional. Compartir implica explicar, justificar, argumentar. Muchas veces esto nos desgasta antes de tiempo. Además, nos conecta con la necesidad de aprobación, algo muy presente en el ser humano, pero que puede debilitar el sentido de autonomía. Cuando esperamos que otros validen nuestros planes, perdemos parte del poder personal que estos planes necesitan para materializarse.
En culturas más colectivas o familiares, guardar silencio puede tener además un valor ritual: se espera que las cosas se cuenten cuando ya están en marcha o incluso cuando ya se han logrado. Esto no es simple superstición, sino una forma de proteger la energía de lo nuevo. Algo parecido ocurre en algunas tradiciones espirituales, donde se enseña que la palabra tiene poder y debe usarse con conciencia. Hablar demasiado pronto puede “vaciar” de fuerza una intención.
4. El espacio interno para el cambio
No contar todo también nos da permiso para cambiar de idea. A veces comenzamos con una intención y en el camino descubrimos que no es lo que queremos o que necesitamos adaptarla. Si ya lo hemos contado a medio mundo, sentimos que estamos traicionando esa imagen que proyectamos, y eso dificulta el cambio. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias declaraciones.
El silencio, en cambio, nos permite ensayar, equivocarnos, replantear sin tener que rendir cuentas. Es un espacio de ensayo psicológico, donde podemos explorar diferentes versiones de nosotros mismos sin miedo al juicio o a la decepción ajena. En este sentido, no contar nuestros planes puede ser un acto de libertad.
En términos de desarrollo personal, esto se traduce en un mayor nivel de autoconciencia. Cuando no estamos distraídos por las reacciones externas, podemos escuchar mejor nuestra voz interna. Podemos preguntarnos con más honestidad: “¿Por qué quiero hacer esto?”, “¿Qué necesito para lograrlo?”, “¿Estoy dispuesto a comprometerme con este proceso?”. Esas preguntas son clave para que una meta sea genuina y alcanzable.
5. ¿Cuándo sí compartir nuestros planes?
Esto no significa que debamos vivir en secreto o desconectados del mundo. Compartir es una parte importante del desarrollo social y emocional. Sin embargo, hay momentos y personas adecuadas para hacerlo. Desde la terapia narrativa y el coaching, se recomienda compartir nuestras metas con quienes pueden acompañarnos sin juzgar, con quienes han demostrado respeto por nuestros procesos, y en los momentos en que la idea ya está suficientemente consolidada como para resistir opiniones externas.
También es útil compartir cuando necesitamos ayuda específica. Por ejemplo, si estamos emprendiendo un proyecto profesional y requerimos asesoría o colaboración, compartir con claridad puede ser una herramienta poderosa. La clave está en que no compartamos por ansiedad o por buscar aprobación, sino como parte de una estrategia consciente y bien pensada.

Sugerencias finales
1. Reflexiona antes de hablar: Antes de contar un plan, pregúntate por qué quieres compartirlo. ¿Es por emoción genuina, por presión, por inseguridad o por necesidad de aprobación?
2. Protege tus ideas en la etapa inicial: Trata tus planes como semillas. Protégelos mientras germinan. No todos los entornos son fértiles para todo tipo de ideas.
3. Comparte con propósito, no por impulso: Si decides contar algo, hazlo con un objetivo claro: buscar apoyo, recibir retroalimentación específica o comunicar un cambio importante.
4. Cultiva tu autonomía emocional: Practica tomar decisiones sin necesidad de la validación externa. Esto fortalece tu autoestima y reduce la dependencia del juicio ajeno.
5. Acepta que tus planes pueden cambiar: No te sientas obligado a mantener una meta solo porque ya la compartiste. Es legítimo evolucionar y redirigir tus esfuerzos.
6. Usa el silencio como herramienta de enfoque: En lugar de hablar sobre lo que vas a hacer, utiliza esa energía para trabajar en ello. Hablar consume energía; actuar la multiplica.
7. Establece límites sanos con personas críticas: No todas las personas merecen acceso a tus sueños. Si ya sabes que alguien suele sabotearte con comentarios negativos, no le des esa oportunidad.
8. Aprende a celebrar en privado: No todo logro necesita un aplauso público. Algunos de los avances más importantes ocurren en silencio y solo tú sabes lo que costaron.
En una cultura que nos impulsa a mostrar todo al mundo, guardar silencio puede parecer un acto subversivo, pero es, sobre todo, un acto de salud mental. No contar todos nuestros planes no es sinónimo de aislamiento, sino una forma de proteger nuestra motivación, preservar nuestra libertad de cambio, y reforzar nuestro crecimiento interno.
Desde la psicología, entendemos que cada meta necesita tiempo, espacio y cuidados. Hablar demasiado pronto puede debilitar el compromiso personal, generar presión innecesaria o distraernos del camino real. Elegir con quién, cuándo y cómo compartimos nuestros proyectos es un acto de autoconciencia, y también de amor propio.
En un mundo lleno de ruido, el silencio puede ser el terreno fértil donde germinan los planes más auténticos. Aprender a cultivarlo no solo nos ayuda a cumplir nuestros objetivos, sino a conocernos mejor y vivir con mayor coherencia interna. Guardar un plan no es esconderlo; es honrarlo.
Si requieres apoyo profesional respecto a tu salud mental, estoy a tus órdenes en
mis medios de contacto y redes sociales.
Whatsapp 5534593337, correo electrónico: josman.eg.1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/DrJosmanEspinosa
Twitter: @JosmanPsicólogo
MÁS DE PLANES Y PSICOLOGÍA EN BRUNOTICIAS
Esta y más información puede leerla, verla o escúchela en BRUNOTICIAS. Síganos en Facebook @Brunoticias. Nuestro Twitter @brunoticiass. En el Instagram @brunoticiass O bien puede suscribirse al canal de YouTube Brunoticias. Escuche nuestro Podcast Brunoticias en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast






